El día de hoy, 23 de mayo, Amnistía Internacional presentó su informe anual 2006, en el cual se documentan abusos contra derechos humanos cometidos en 150 países y en él se destaca la necesidad de que los gobiernos, la comunidad internacional, los grupos armados y otros agentes en puestos de poder o con influencia asuman responsabilidades.
En un comunicado de prensa emitido por este organismo, informaron que la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha afirmado que “El doble discurso y la doble moral de las grandes potencias son peligrosos porque debilitan la capacidad de la comunidad internacional para enfrentarse a situaciones problemáticas de derechos humanos como las de Darfur, Chechenia, Colombia, Afganistán, Irán, Uzbekistán y Corea del Norte. Permiten que los autores de abusos en estos y otros países actúen con impunidad.”
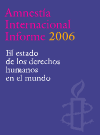
INFORME ANUAL AMNISTÍA 2006. CASO COLOMBIA
Aunque en algunas partes del país disminuyó el número de homicidios y secuestros, los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por todas las partes implicadas en el conflicto se mantuvieron en niveles muy elevados. Especialmente preocupantes fueron los informes sobre ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, los homicidios de civiles cometidos por paramilitares y grupos armados de oposición, y el desplazamiento forzoso de comunidades civiles. Paramilitares que supuestamente se habían desmovilizado con arreglo a las condiciones de una polémica ley ratificada en julio continuaron perpetrando violaciones de derechos humanos, mientras que los grupos armados de oposición siguieron cometiendo infracciones graves y generalizadas del derecho internacional humanitario. No se procesó a ninguna persona que pudo haber sido responsable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Información general
El presidente Álvaro Uribe ratificó la Ley de Justicia y Paz el 22 de julio. Esta ley, que proporcionaba un marco jurídico para la desmovilización de paramilitares y miembros de grupos armados de oposición, no respetaba las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y amenazaba con exacerbar el problema de la impunidad, endémico en Colombia. Al final de 2005, según informes, como consecuencia de las negociaciones entre el gobierno y la coalición paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tuvo lugar la «desmovilización» de más de la mitad de los aproximadamente 20.000 paramilitares del país vinculados a las AUC. Sin embargo, paramilitares de zonas supuestamente desmovilizadas continuaron cometiendo abusos, y siguieron documentándose sólidos indicios de vínculos entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad. También se temía que las políticas del gobierno destinadas a reincorporar a los miembros de grupos armados ilegales a la vida civil corriesen el riesgo de «reciclarlos», fomentando su regreso al conflicto.
Los esfuerzos por negociar un intercambio de prisioneros y rehenes con el principal grupo armado de oposición, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no obtuvieron resultados concretos. Sin embargo, las negociaciones exploratorias con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado de oposición más pequeño que el anterior, se reanudaron en diciembre. Las FARC y el ELN cometieron infracciones graves y generalizadas del derecho internacional humanitario, especialmente secuestros, toma de rehenes y homicidio de civiles.
El 1 de abril, Colombia ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Ley de Justicia y Paz: desmovilización paramilitar
La Ley de Justicia y Paz otorgaba reducciones significativas de las penas de prisión a los miembros de grupos armados ilegales sometidos a investigación por abusos contra los derechos humanos que accediesen a desmovilizarse. Aunque se esperaba que la mayoría de los beneficiarios fuesen paramilitares, al finalizar 2005, según informes, la ley sólo se había aplicado a alrededor de 30 presuntos presos de las FARC. Debido al problema de la impunidad, pocos miembros de grupos armados ilegales fueron investigados por delitos contra los derechos humanos. De ese modo, la mayoría de los paramilitares desmovilizados se beneficiaron de amnistías de facto concedidas en virtud del Decreto 128, promulgado en 2003.
La Ley de Justicia y Paz daba a los investigadores judiciales unos plazos muy ajustados para investigar cada caso y apenas incentivaba la colaboración de los potenciales beneficiarios con los investigadores. La participación de las víctimas en procedimientos judiciales era limitada y no existían disposiciones para denunciar a terceros, por ejemplo, a miembros de las fuerzas de seguridad, que han desempeñado un papel coordinador fundamental en los abusos contra los derechos humanos perpetrados por paramilitares.
La ley fue criticada por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En principio, todos los paramilitares debían desmovilizarse antes de que finalizara 2005. Sin embargo, el proceso se estancó en octubre, cuando el gobierno trasladó a prisión al dirigente paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias «Don Berna», por su presunta participación, el 10 de abril, en el homicidio del diputado Orlando Benítez. El traslado se produjo en medio de rumores sobre la posible extradición del líder paramilitar a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas. El proceso de desmovilización se reanudó en diciembre, tras el acuerdo alcanzado en noviembre entre el gobierno y las AUC por el que se ampliaba el plazo de la desmovilización.
Desde que las AUC anunciaron un cese de hostilidades en 2002 hasta el final de 2005 se atribuyeron más de 2.750 homicidios y «desapariciones» a grupos paramilitares. A causa de su limitado mandato, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, establecida por la OEA en 2004 para verificar el cese de hostilidades, no podía emprender acciones contra los paramilitares que lo incumpliesen ni formular observaciones sobre la política del gobierno.
El gobierno fomentó la participación de paramilitares desmovilizados en actividades relacionadas con los servicios de inteligencia, tales como la red de informantes civiles, los grupos auxiliares en operaciones de las fuerzas de seguridad, la «policía cívica» y los guardias de seguridad privados. Esta decisión suscitó temores de que se estuviesen reproduciendo los mecanismos que provocaron la aparición de los grupos paramilitares, e hizo dudar del compromiso del gobierno de reincorporar plenamente a los combatientes a la vida civil.
Se recibieron informes según los cuales los grupos paramilitares continuaban reclutando a miembros después de que supuestamente se hubieran desmovilizado. El 25 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escribió al gobierno solicitando que clarificase los informes según los cuales los grupos paramilitares todavía estaban reclutando a menores en Medellín, a pesar de haberse desmovilizado, supuestamente, en 2003.
Fueron numerosos los informes sobre violaciones de derechos humanos cometidos por paramilitares en zonas en las que supuestamente ya se habían desmovilizado, como Medellín, y se hallaron indicios de connivencia entre paramilitares y las fuerzas de seguridad.
* El 29 de enero, según informes, siete campesinos murieron a manos de paramilitares en El Vergel, municipio de San Carlos, departamento de Antioquia. Al parecer, miembros de las fuerzas armadas patrullaron El Vergel del 26 al 31 de enero. Según los informes recibidos, justo antes del homicidio, el ejército había estado buscando a una de las víctimas, a la que habían calificado de subversiva.
* El 9 de julio, según se afirmó, seis civiles murieron a manos de paramilitares en Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. La policía, que había estado patrullando la zona, se retiró, según informes, unas horas antes de que ocurriesen los homicidios. El Bloque Calima, grupo paramilitar que operaba en Buenaventura, se desmovilizó supuestamente en diciembre de 2004.
Impunidad
La impunidad por los abusos contra los derechos humanos siguió siendo la norma. Militares de alta graduación, así como dirigentes paramilitares y guerrilleros, continuaron evadiendo la justicia.
En muy pocos casos se emprendieron acciones. En julio, un teniente, tres soldados y un civil fueron acusados formalmente de matar a tres sindicalistas en agosto de 2004 en el departamento de Arauca, y la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención de seis soldados por el homicidio, en abril de 2004, de cinco civiles, entre ellos un bebé, en el municipio de Cajamarca, departamento de Tolima. Sin embargo, no se hicieron progresos en las investigaciones penales sobre la posible participación de oficiales de mayor graduación en estos homicidios.
En enero, la Corte Suprema desestimó una causa contra el ex contralmirante Rodrigo Quiñónez por su papel en la masacre de Chengue, ocurrida en 2001, en la que al menos 26 personas murieron a manos de paramilitares que operaban en connivencia con las fuerzas armadas. La Procuraduría General de la Nación criticó esta decisión, y exhortó a la Fiscalía General de la Nación a que acelerara las investigaciones penales sobre la masacre.
El 15 de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado colombiano debía pagar una indemnización a las familias de 49 campesinos que murieron a manos de paramilitares en 1997 en Mapiripán, departamento de Meta. El dirigente paramilitar Salvatore Mancuso, en la actualidad oficialmente desmovilizado, y varios oficiales del ejército, entre ellos el general retirado Jaime Humberto Uscátegui, fueron vinculados a los homicidios.
El sistema de justicia militar siguió reclamando la jurisdicción sobre casos de posibles violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad, a pesar de que la Corte Constitucional había resuelto en 1997 que dichos casos debían ser investigados por el sistema de justicia civil.
* En abril, el sistema de justicia militar eximió a 12 soldados del ejército de toda responsabilidad por el homicidio de siete agentes de policía y cuatro civiles en el municipio de Guaitarilla, departamento de Nariño, en marzo de 2004.
Homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad
Continuaron los informes sobre ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, y algunos cálculos indicaban que la cifra ascendía a por lo menos 100 personas. Las víctimas de estos homicidios se describían a menudo con la calificación falsa de «guerrilleros muertos en combate». Aunque el sistema de justicia militar reclamó la jurisdicción en la mayoría de los casos y posteriormente archivó muchos de ellos, en ocasiones el sistema de justicia civil también pudo intervenir.
* En julio, la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención de ocho soldados por el homicidio de Reinel Antonio Escobar Guzmán y de los hermanos Juvenal y Mario Guzmán Sepúlveda en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia, el 8 de mayo. El ejército había declarado que los tres hombres eran guerrilleros de las FARC muertos en combate.
* Según informes, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) dio muerte a civiles durante unas protestas. Los agentes del ESMAD no llevaban identificativos individuales visibles.
* El 1 de mayo, al menos ocho agentes del ESMAD golpearon, al parecer, a Nicolás David Neira, de quince años, durante una marcha celebrada con motivo del Día del Trabajo en Bogotá. Una semana después, Neira murió a consecuencia de las heridas.
* El 22 de septiembre, Jhony Silva Aranguren murió y otros estudiantes resultaron heridos después de ser alcanzados por balas disparadas, al parecer, por agentes del ESMAD durante una protesta que tuvo lugar en una universidad de Cali.
Abusos cometidos por grupos armados de oposición
El 12 de septiembre, el líder del ELN, Gerardo Bermúdez, alias «Francisco Galán», fue excarcelado durante un periodo limitado para ayudar a reanudar el proceso de paz. De resultas de ello, del 16 al 22 de diciembre tuvieron lugar en Cuba negociaciones exploratorias entre representantes del gobierno y del ELN.
Las FARC y el ELN continuaron cometiendo infracciones graves y repetidas del derecho internacional humanitario, como la toma de rehenes y el homicidio de civiles.
* El 15 de agosto, el ELN mató a dos sacerdotes y a otros dos civiles en la vía Teorema-Convención, departamento de Norte de Santander.
* El 23 de agosto, según se afirmó, las FARC mataron a 14 campesinos en Palomas, municipio de Valdivia, departamento de Antioquia.
Las FARC también lanzaron ataques desproporcionados e indiscriminados que ocasionaron la muerte de numerosos civiles.
* El 20 de febrero, tres civiles y tres soldados murieron, y 13 civiles y 11 soldados resultaron heridos, al explotar una bomba en un hotel de Puerto Toledo, departamento del Meta.
* El 3 de octubre, una bomba causó la muerte a tres miembros de una comunidad indígena, entre ellos dos niños, en el municipio de Florida, departamento del Valle del Cauca.
Violencia contra las mujeres
Ambas partes implicadas en el conflicto continuaron matando, torturando y secuestrando a mujeres y niñas.
* El 24 de mayo, el ejército detuvo a una mujer y a su esposo en el municipio de Saravena, departamento de Arauca. Según informes, la mujer fue entregada a un paramilitar, que la violó.
* Se tuvieron noticias de que el 9 de agosto un soldado había violado a una mujer indígena en Coconuco, departamento del Cauca.
* El 15 de septiembre se encontró el cadáver de Ángela Diosa Correa Borja en San José de Apartadó, departamento de Antioquia. Al parecer, las FARC la mataron tras acusarla de colaborar con la policía.
Secuestros
En noviembre, el gobierno anunció sus planes para establecer una «comisión internacional» que ayudase a negociar la liberación de los rehenes de las FARC. No obstante, a pesar de las repetidas especulaciones sobre un posible intercambio de prisioneros y rehenes, las negociaciones no habían dado resultados al finalizar 2005. Las FARC y el ELN siguieron reteniendo a numerosos rehenes, entre ellos a políticos destacados como Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial secuestrada por las FARC en 2002. Hubo más de 751 secuestros en 2005, en comparación con los 1.402 que se produjeron en 2004, y de ellos, según informes, 273 fueron obra de grupos armados de oposición y 49, de paramilitares. En 208 casos no se pudo atribuir a nadie la responsabilidad por los secuestros.
* El 23 de enero, según se afirmó, el ELN secuestró al dirigente comunitario Héctor Bastidas en el municipio de Samaniego, departamento de Nariño. Al final de 2005 no había sido liberado.
* El 31 de marzo, las FARC secuestraron a cinco activistas de derechos humanos que trabajaban con las comunidades de afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó, en el departamento del Chocó; los dejaron en libertad el 8 de abril.
* El 30 de agosto, al menos 11 menores y 13 adultos fueron secuestrados por paramilitares en el municipio de El Carmen, departamento de Norte de Santander, durante un ataque en el que murieron tres personas y, al parecer, se abusó sexualmente de una mujer. Las 24 personas quedaron en libertad posteriormente. Las unidades paramilitares que operaban en esta región estaban supuestamente desmovilizadas desde el final de 2004.
Ataques a civiles
La población civil continuó siendo la más afectada por el conflicto. En especial situación de riesgo se encontraban los sindicalistas, defensores de los derechos humanos y activistas comunitarios, las comunidades indígenas, afrodescendientes y desplazadas, y las personas que vivían en zonas en las que el conflicto era intenso. Al menos 70 sindicalistas y 7 defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio en 2005. El número total de civiles víctimas de homicidios o «desapariciones» fuera de combate fue de por lo menos 1.050 en la primera mitad de 2005.
Hubo más de 310.000 civiles desplazados en 2005, en comparación con los 287.000 de 2004. Los bloqueos económicos impuestos por los combatientes y los enfrentamientos entre las partes implicadas en el conflicto generaron graves crisis humanitarias en diferentes partes del país.
* Alrededor de 1.300 miembros de la comunidad indígena awá se vieron obligados a huir de sus hogares en junio a causa de una serie de enfrentamientos entre el ejército y las FARC en el departamento de Nariño.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, departamento de Antioquia, que ha insistido en el derecho de los civiles a no ser involucrados en el conflicto, volvió a ser objeto de ataques. Desde 1997, miembros de grupos paramilitares y de las fuerzas de seguridad, en la mayoría de los casos, pero también de las FARC, habían hecho «desaparecer» o matado a más de 150 personas pertenecientes a esta comunidad. El 21 de febrero, ocho miembros de la Comunidad de Paz, entre ellos el dirigente comunitario Luis Eduardo Guerra, murieron a manos de hombres que, según testigos, eran soldados del ejército. Tanto el ejército como los paramilitares han calificado a menudo a esta comunidad de subversiva, mientras que las FARC la han acusado de tomar partido por sus enemigos. Por su parte, el 20 de marzo, el presidente Uribe acusó públicamente a algunos dirigentes de la Comunidad de Paz de ser colaboradores de las FARC.
Las fuerzas de seguridad y los paramilitares también continuaron amenazando a miembros de las comunidades de afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó.
* El 24 de octubre se halló el cadáver de Orlando Valencia, activista afrodescendiente, en el municipio de Chirigorodó, departamento de Antioquia. Según se afirmó, había sido secuestrado por paramilitares el 15 de octubre, horas después de haber sido detenido por la policía, que lo había acusado de pertenecer a las FARC.
Los enfrentamientos desencadenados por los ataques de las FARC a unidades de las fuerzas de seguridad el 14 y 17 de abril en la comunidad indígena de Toribío, departamento del Cauca, ocasionaron la muerte a Yanson Trochez Pavi, de 10 años, y heridas a 19 civiles. Según informes, las FARC utilizaron bombas fabricadas con cilindros de gas en los ataques, mientras que, al parecer, las fuerzas de seguridad respondieron con bombardeos aéreos.
Libertad de expresión
La libertad de expresión siguió viéndose socavada por las amenazas continuas, los secuestros y los homicidios de que se hizo víctima a los periodistas.
* El 11 de enero, agresores desconocidos mataron al periodista Julio Palacios Sánchez en Cúcuta, departamento de Norte de Santander.
* El 20 de febrero, las FARC hicieron estallar ante la sede de Cali de la Radio Cadena Nacional (RCN), cadena de emisoras de radio y televisión, un coche bomba que causó heridas a dos personas.
* El 16 de mayo, Hollman Morris, Carlos Lozano y Daniel Coronell, periodistas que habían denunciado repetidamente violaciones de derechos humanos perpetrados por paramilitares, recibieron amenazas de muerte en forma de coronas fúnebres.
Ayuda militar estadounidense
La ayuda de Estados Unidos a Colombia ascendió en 2005 a aproximadamente 781 millones de dólares, de los que alrededor del 80 por ciento eran en concepto de asistencia militar. El Congreso de Estados Unidos volvió a solicitar al Departamento de Estado que certificara los avances de Colombia en determinadas cuestiones relativas a los derechos humanos antes de que se transfiriese el 25 por ciento final de las ayudas. Dada la falta de progresos observada en diversos aspectos del respeto a los derechos humanos, el Departamento de Estado estadounidense retuvo la certificación durante varios meses antes de concederla. Estados Unidos aprobó la ayuda económica al proceso de desmovilización paramilitar, aunque con ciertas condiciones en la esfera de los derechos humanos. En agosto, el Departamento de Estado anunció que suspendería la ayuda en materia de seguridad a la XVII Brigada del Ejército Nacional colombiano debido a las violaciones de derechos humanos que se le imputaban, como los homicidios ocurridos en febrero en San José de Apartadó. La ayuda no se reanudaría hasta que las imputaciones «se trataran de un modo fiable».
Organizaciones intergubernamentales
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y reconoció la responsabilidad que cabía en ellas a los grupos armados de oposición, los paramilitares y las fuerzas de seguridad. La Comisión deploró las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad y a otros funcionarios del Estado, así como los casos de detenciones y registros masivos realizados, según informes, sin fundamentos jurídicos adecuados. Asimismo, expresó su inquietud por la connivencia entre agentes estatales y paramilitares. También condenó la violencia perpetrada contra las mujeres por todas las partes implicadas en el conflicto, así como la impunidad reinante.
Visitas de Amnistía Internacional
Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Colombia en febrero, abril y octubre.
